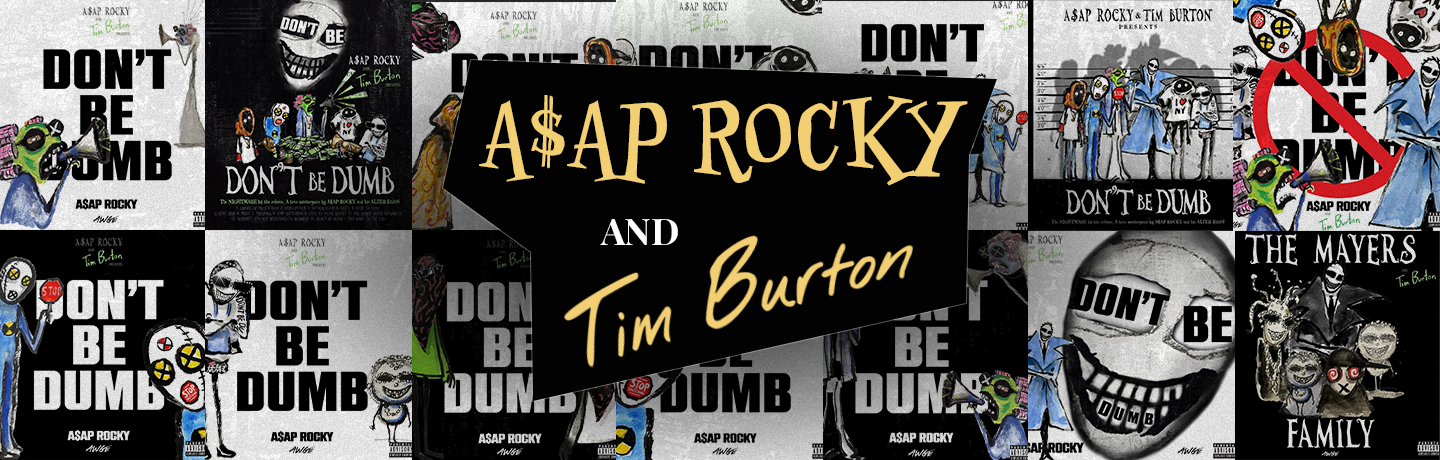Romanticismo, musical y cultura pop en la construcción de un mito afectivo peligroso.
Cada 14 de febrero no solo intercambiamos flores o promesas, también renovamos —de manera prácticamente inconsciente— una pedagogía emocional muy concreta.
San Valentín existe, en parte, para recordarnos no solo cómo debería sentirse el amor, sino también cómo aprender a reconocerlo. En este acuerdo social se legitiman determinados patrones como deseables en el ámbito romántico: la intensidad, la exclusividad, la devoción. Un amor que se demuestra a través del sacrificio y que se celebra cuanto más desborda los límites de lo razonable.
La narrativa romántica que sostenemos culturalmente no es inocua. Nos ha entrenado para confundir insistencia con entrega, dependencia con profundidad emocional y sufrimiento con autenticidad. Bajo la apariencia de pasión, ciertos comportamientos dejan de parecernos alarmantes y pasan a leerse como inevitables, incluso deseables.
Quizá por eso algunas historias no nos incomodan como deberían. Porque no las miramos desde el lugar del horror, sino desde el de la empatía romántica.

El Romanticismo y la legitimación del exceso emocional
Estas percepciones del amor, que hoy podemos identificar como problemáticas, están profundamente ligadas a los pilares conceptuales y estéticos del Romanticismo literario del siglo XIX. En este marco, el único amor legítimo es el intenso, el obsesivo y el sacrificado. Una marejada emocional que arrastra consigo un malestar profundo, donde el dolor y el aferramiento dejan de ser síntomas para convertirse en virtudes intrínsecas del vínculo amoroso.
El Romanticismo fija su mirada en el sujeto aislado: el genio incomprendido cuyas acciones de desbordamiento emocional encuentran justificación en la propia existencia de su sufrimiento. En paralelo, la figura de la amada se construye como musa y promesa de salvación. Su valor narrativo no reside en quién es, sino en cuánto puede reparar, redimir o contener al sujeto herido.
Desde esta lógica, se refuerzan ideales de relación marcados por la codependencia, el control y la disolución de la individualidad en favor de un yo conjunto. Un «nosotros» que no llega a ser tal, porque no nace del reconocimiento mutuo, sino del sacrificio: la labranza forzada de un territorio afectivo común y la creación de una identidad híbrida donde las singularidades quedan subordinadas a la simbiosis.
No es casual que uno de los grandes mitos fundacionales de este imaginario siga regresando con fuerza. Cumbres borrascosas, publicada en 1847, vuelve ahora a la conversación cultural con una nueva adaptación cinematográfica, dirigida por Emerald Fennell, que se estrena en vísperas de San Valentín. Heathcliff y Catherine han sido leídos durante generaciones como amantes trágicos, cuando en realidad encarnan con precisión una relación basada en la posesión, la dependencia emocional y la venganza como terreno de juego. Su historia no es una exaltación del amor romántico, sino una advertencia que hemos aprendido a consumir como fantasía.

El Fantasma de la Ópera: la última obra romántica
¿Hasta qué punto la idealización de determinadas actitudes en las relaciones humanas puede volverse peligrosa? ¿Cuánto cuesta desmontar mitos que se mueven en ese territorio ambiguo entre el príncipe azul y el amante solitario, entre la devoción absoluta y el aislamiento romántico? ¿Y qué ocurre cuando el imaginario cultural nos ha enseñado a desconfiar de un amor que no promete sacrificio extremo, incluso cuando ese sacrificio roza —o directamente cruza— la frontera de la violencia emocional?
El Fantasma de la Ópera puede leerse, en este sentido, como una de las últimas grandes herencias del Romanticismo. No tanto por su estética gótica o su exaltación de la pasión, sino por la lógica afectiva que sostiene a su protagonista: la del sujeto herido que convierte su aislamiento en identidad y su deseo en derecho.
Si hacemos un ejercicio de desmontaje estético y analizamos al Fantasma despojado de su música, su capa y su máscara, la pregunta es inevitable: ¿seguiríamos obviando sus acciones o recuperaríamos el rechazo natural que deberían provocar? Lo que queda entonces no es un amante trágico, sino un hombre obsesionado con una joven a la que intenta vincularse mediante la manipulación emocional: se presenta como la voz de su padre fallecido, utiliza la música como herramienta de dependencia y fuerza una intimidad que nunca ha sido consentida.
Su conducta avanza rápidamente hacia el control y la coerción. La vigila desde las sombras, irrumpe en su espacio privado, la secuestra y la aísla, cuestiona sus vínculos con la persona a la que ella ama y desestima cualquier negativa como si fuera un obstáculo narrativo. Cuando Christine se resiste, la respuesta no es la retirada, ocurre entonces la escalada: amenazas, castigos simbólicos y la imposición de un matrimonio como única salida posible.

El musical como dispositivo de blanqueamiento emocional
El formato en que se narra una historia, si bien no altera los hechos fundamentales del relato, sí puede transformar radicalmente su recepción. A nivel de guion y de lenguaje musical, El Fantasma de la Ópera desplaza el foco emocional desde las acciones del personaje hacia su sufrimiento, invitando al espectador a leer la violencia como consecuencia del dolor y no como elección. El resultado es una inversión perceptiva: aquello que debería provocar alarma se presenta como tragedia íntima.
Desde el punto de vista dramatúrgico, el Fantasma ocupa el centro emocional del conflicto. Sus números musicales articulan su relato interno, dotándolo de profundidad psicológica, mientras que Christine queda relegada con frecuencia al papel de catalizadora de ese dolor. La música establece entonces una jerarquía: quien canta sus heridas es quien merece comprensión. Así, el guion construye una empatía estructural con el agresor, no porque oculte sus actos, sino porque los envuelve en una lógica de justificación emocional.
A nivel musical, esta operación se vuelve aún más eficaz. Las melodías asociadas al Fantasma —amplias, envolventes, de gran carga lírica— activan una respuesta emocional inmediata que neutraliza el juicio crítico del espectador. La belleza vocal y la intensidad orquestal funcionan como sustituto de ética narrativa: sentimos antes de pensar. Cuando el personaje canta su soledad, su deseo o su herida, la música suaviza el contenido de sus acciones y las reencuadra como expresión de un amor extremo, no como manifestación de control.
De este modo, el musical alcanza con maestría la estetización del horror. Y al hacerlo, transforma la experiencia del espectador: ya no asistimos a una historia que debería incomodar, sino a una tragedia romántica que invita a la compasión.
El poder del cómo: melodía, tono y manipulación emocional
La melodía, el tono y la cadencia de la voz pueden convertir palabras simples en instrumentos de persuasión, fascinación o coerción. En El Fantasma de la Ópera, esto se ve con claridad en números como Music of the Night o el icónico dueto The Phantom of the Opera. La música no solo acompaña la acción, sino que guía la percepción del espectador, haciendo que un mensaje de control, obsesión y amenaza se lea como seducción y vulnerabilidad compartida.
Consideremos The Phantom of the Opera: la letra habla de poder e influencia —“Our strange duet / My power over you grows stronger yet”—, pero es la combinación con las armonías tensas y el crescendo dramático lo que convierte esta afirmación en un acto de fascinación estética. Christine canta y resiste, pero la música le otorga al Fantasma un aura irresistible: el cómo de la expresión supera al qué. La amenaza, el aislamiento y la invasión de su espacio se reinterpretan en el espectador como intimidad intensa.
Un paralelismo moderno puede trazarse con Every Breath You Take de The Police. La letra —“Every breath you take, every move you make, I’ll be watching you”— podría leerse como control obsesivo y vigilancia constante. Pero la melodía suave, el ritmo pausado y el tono melancólico hacen que se perciba culturalmente como un gesto romántico. Lo que Sting escribió como obsesión se transforma, en la experiencia del oyente, en afecto legítimo.
Tanto en el musical como en la canción pop, el efecto es el mismo: el «cómo» transforma la recepción del mensaje. La melodía, la armonía, el ritmo y el tono reconfiguran el juicio moral y emocional del espectador u oyente, y permiten que comportamientos que deberían provocar alarma sean experimentados como belleza y emoción.

Es imperativo que, como público, sepamos activar una distancia crítica que nos permita mirar estas historias desde el prisma adecuado. La música, el tono y la puesta en escena tienen un poder emocional enorme: pueden embellecer la violencia y romantizar el control. Reconocer ese mecanismo no implica renunciar al placer estético ni negar el valor artístico de la obra; implica, precisamente, asumirlo con mayor madurez. Podemos admirar la complejidad musical y narrativa de El Fantasma de la Ópera —su sofisticación formal, su capacidad de seducción— sin aceptar como deseables las actitudes que pone en juego. Porque disfrutar de una historia no exige absolver moralmente a sus personajes, y entender cómo el arte manipula nuestra empatía es, hoy más que nunca, una forma de responsabilidad cultural.
Por La Pluma de LETSGO, Claudia Pérez Carbonell, a 12 de febrero de 2026