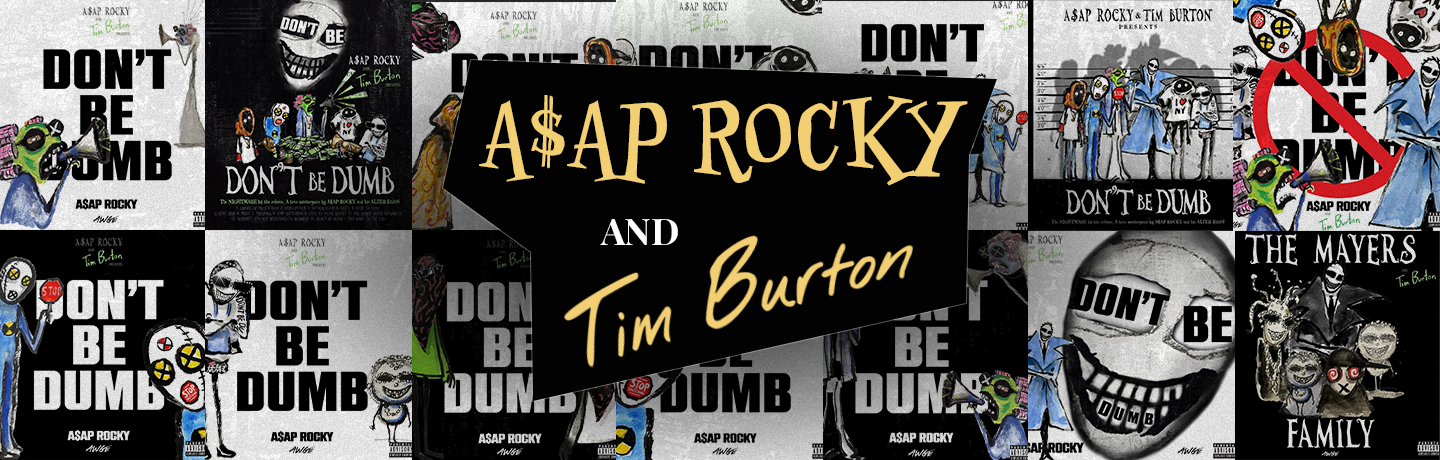Una reflexión sobre creatividad, presión social y cómo la publicidad transforma deseos en signos de pertenencia en las fechas de mayor consumo del año.
«Las necesidades no producen el consumo, el consumo es el que produce las necesidades».
Jean Baudrillard
La comunicación como acto social
Toda comunicación es, ante todo, un acto social. Al comunicarnos hacemos una elección —consciente en el mejor de los casos— de lo que expresamos y de cómo lo hacemos. Incluso en su forma más básica, toda comunicación necesita un emisor, un mensaje y un receptor; pero, como recordaba Jakobson (1960), ese triángulo necesita de más elementos: necesitamos también un código común (el idioma, los gestos, las referencias), un canal por donde circule el mensaje (la voz, la pantalla, el chat) y un contexto que le dé sentido a lo que se dice, teniendo en cuenta que hablamos dentro de un marco cultural ya establecido.
Desde esa perspectiva, podemos entender la comunicación comercial como un sublenguaje que no funciona si no comprende el imaginario colectivo en el que se desarrolla. No basta con querer decir algo; hay que decirlo desde los códigos que la gente ya comparte. La publicidad vive de esa lectura constante del clima cultural que dicta qué significa qué en cada momento.
Esta tensión entre lenguaje, cultura y estrategia aparece con especial claridad en una reflexión de Ana María Voicu, directora creativa de LETSGO, que resume la distancia —pero también el parentesco— entre el arte y la comunicación comercial:
¿Qué es el arte, si no la necesidad de dar forma a lo invisible? Un intento de capturar una emoción, un pensamiento, una herida o una esperanza y volverla visible, tangible, compartible. El arte es, por naturaleza, un acto individual.
Nace en soledad, en un lugar íntimo donde nadie más puede entrar.La publicidad, en cambio, nace en compañía. Es colectiva, estratégica, coordinada. Necesita equipo, estructura, ritmo. Se alimenta de objetivos, presupuestos, timings y audiencias.
Su percepción ilumina el núcleo de esta discusión: si el arte nace hacia dentro, la publicidad nace hacia fuera. Sin embargo, ambas, en última instancia, trabajan con lo mismo: significados.

Entre arte y mercado: el territorio de la creatividad
Entonces, en el limbo de esa tensión, surge la pregunta que atraviesa todo trabajo creativo dentro del sistema comercial: ¿quién condiciona a quién? ¿Es la creatividad la que abre camino y empuja a las marcas hacia nuevas formas de decir, de seducir, de significar? ¿O es la venta —con sus métricas, sus timings, sus urgencias— la que delimita lo posible y obliga a la creatividad a regirse por el ritmo que marca el mercado?
Crear, en este contexto, no es tanto un acto de libertad como un ejercicio de lectura del entorno: leer la audiencia, leer la cultura, leer las expectativas… y ajustarse.
Y si hay un momento del año en el que esta relación de fuerzas se vuelve explícita, es en el calendario del consumo. Black Friday, Cyber Monday y la Navidad son el laboratorio anual donde la creatividad y la publicidad dialogan y se desafían, a la vez, para conseguir un mismo resultado. Al respecto, menciona Voicu:
Como directora creativa, vivo justo en esa frontera. Entre la necesidad de preservar la profundidad del arte y la obligación de transformar esa emoción en algo comprensible, vendible, público.
Mi trabajo es construir imaginarios que sean al mismo tiempo bellos, honestos y eficaces; que emocionen y que comuniquen. No es solo arte: es comunicación, es mensaje, es narrativa, es audiovisual. Es encontrar la estética que respira detrás de un concepto y traducirla a una experiencia que muchos puedan sentir como propia.
Las marcas exigen campañas que no solo sean ingeniosas, sino que funcionen en un ecosistema de saturación extrema. Este tramo del año es el más esclarecedor en ese sentido, el mercado pauta los tiempos y la creatividad intenta abrirse camino para distinguirse en la abarrotada cartelera que compite por nuestra atención.
Los determinantes de la creatividad
Puede parecer paradójico debatir si la creatividad tiene límites —o incluso plantearse la posibilidad de imponérselos—. Sin embargo, si algo determina hoy la manera en que esa creatividad puede —o no— desplegarse, es la arquitectura misma de los medios donde circula.
El scroll se ha convertido en el nuevo metrónomo del deseo: un gesto mecánico, casi inconsciente, y picos de adrenalina que deciden qué vive y qué muere en cuestión de segundos.
La inmediatez es ahora la condición previa de cualquier gesto creativo, y el formato —más que la idea— es quien dicta la estética posible. En este universo digital, la creatividad nace ya condicionada por un algoritmo que raras veces recompensa lo complejo o lo verdaderamente artístico; sino que premia, más bien, lo que puede capturarse en un segundo.
La bola de nieve de la industria
El arte, históricamente, ha sido el espacio por excelencia de lo simbólico, lo ambiguo y lo inasible. Pero en el momento en que la publicidad empezó a beber de él para legitimarse —para dotarse de aura, prestigio o «sensibilidad»— se activó un fenómeno inverso: fue la publicidad, no el arte, quien terminó dictando cómo el público mira y entiende. Hoy las marcas incorporan códigos cinematográficos y referencias cultas, con campañas que presumen de «concepto» para intentar disfrazar el objetivo último: vender.
El ojo del espectador contemporáneo, entrenado por décadas de impacto visual instantáneo, ya no se acerca a una obra buscando profundidad, sino estímulo: colores con los que empatizar, composiciones más «fáciles» o digeribles y emociones transmitidas por slogans. Y así se cierra el círculo: una estética nacida del arte alimenta el consumo; un consumo masivo que, a su vez, exige la repetición de esa estética hasta vaciarla. Hemos empezado una fórmula que afecta directamente la rueda del consumo que no deja de girar y que crece por la acumulación, como una bola de nieve.
Consumir para pertenecer: la presión de la visibilidad
Hace ya tiempo que las necesidades básicas dejaron de determinar el nivel de consumo del ser humano. Esa pirámide se ha invertido: ahora es el consumo el que genera nuevas necesidades y establece estructuras de prioridades ficticias. Además, cumple una función fundamental: el deseo de pertenencia al grupo. No compramos solo productos; compramos símbolos, señales de inclusión y referencias culturales compartidas. Cada nueva moda y objeto codiciado funciona como un recordatorio de la jerarquía de aceptación dentro de la comunidad.
Comprar no es solo un derecho ni un placer individual; es una forma de ajustarse a las expectativas sociales, de participar en un sistema donde la visibilidad y la posesión definen el lugar que ocupamos. Es un tipo de presión que, más allá de generar deseos, moldea identidades y formas de interpretar el mundo. La obligación de consumir para pertenecer y la pérdida de libertad en la elección se han convertido en algunas de las reglas tácitas de nuestra sociedad.

Influencers y la nueva cartografía del deseo
Si antes la presión social se ejercía de manera silenciosa, hoy encuentra un amplificador casi infinito en los nuevos medios y en las figuras de los influencers. La multiplicación de canales —TikTok, Instagram, YouTube, reels y stories— ha transformado el consumo en centro del contenido. Los famosos hauls, las reseñas de productos, los unboxings y las listas de recomendaciones más que informar; existen para generar más consumo, para que otros reproduzcan la misma aspiración y el mismo deseo.
Frente al contenido tradicional de marca, surge el contenido generado por influencers, que introduce nuevas formas de publicidad y creatividad. En este caso, el margen de maniobra creativo no solo existe, sino que debe alinearse con la personalidad del creador: su voz, estilo y manera de contar historias se convierten en la plataforma donde la publicidad se articula. La creatividad deja de ser únicamente estrategia de marca para convertirse en un diálogo entre el producto, el creador y la audiencia, siempre con el objetivo implícito de generar deseo y consumo.
En este contexto, el efecto es doble: por un lado, se refuerza la pertenencia a un grupo que sabe, que tiene, que comparte; por otro, se expande la presión, porque todo se vuelve público y comparativo. No se trata ya solo de querer algo, sino de quererlo donde otros puedan verlo, medirlo y validarlo.
FOMO y discriminación contemporánea
Si los influencers amplifican la presión social, el FOMO (Fear of Missing Out, miedo a quedarse fuera) la hace casi tangible. Lo que a primera vista parece un fenómeno ligero, banalizado en memes y titulares, es en realidad un mecanismo profundamente clasista: no todos tienen los mismos recursos, tiempo o acceso, y eso marca quién participa y quién queda al margen del relato colectivo. La sensación de quedarse fuera produce frustración, tanto moral como económica: frustración por no poder acceder a lo que se considera deseable, por no formar parte del flujo compartido de tendencias, y frustración por la obligación implícita de compararse con quienes sí consumen.
En este sentido, el FOMO funciona como un filtro social: separa a los que pueden seguir la corriente del consumo performativo de quienes deben abstenerse, ya sea por elección, conciencia o limitaciones materiales. Quien no puede consumir deja de ser parte de la conversación, de la narrativa colectiva, y queda relegado a un segundo plano. Así, lo que parece una emoción individual se convierte en un dispositivo que regula la inclusión social y la jerarquía simbólica dentro del grupo.
El aura del que se sale del sistema
Sin embargo, no todos se dejan arrastrar por la rueda del consumo. Aquellos que se desvían del sistema —con pequeños actos como optar por la ropa de segunda mano, el vintage, el upcycling, o incluso prescindir de redes sociales— parecen adquirir una especie de aura mística, o son percibidos como «antisociales». Su resistencia, paradójicamente, no los libera del juicio social; más bien, los convierte en un objeto de fascinación y categorización. Ser «alternativo» se transforma en etiqueta, y hasta la negación del consumo se puede mercantilizar: la independencia, la ética o la elección consciente se convierten en marcas de identidad que otros pueden admirar, replicar o incluso consumir simbólicamente.
De este modo, incluso la resistencia más genuina queda atrapada en el sistema de visibilidad y valores que la sociedad de consumo ha construido: la elección de no seguir la corriente no elimina la presión social, sino que la transforma en otra forma de señalización, otra narrativa que, irónicamente, también se puede vender.
El consumo vestido de arte
La pregunta que subyace a todo esto es tanto ética como estética: ¿qué significa crear y consumir en una sociedad donde todo se convierte en mercancía simbólica? ¿Es posible que la creatividad conserve su libertad y su profundidad, incluso cuando el mercado exige inmediatez, visibilidad y validación? Como recuerda Ana María Voicu:
El arte y la publicidad no son enemigos. Son dos fuerzas distintas que, cuando dialogan con respeto, pueden generar algo poderoso: mensajes con alma, imágenes con profundidad, experiencias que venden… pero que también emocionan.
Mirar, elegir y crear conscientemente —del modo en que lo apreciaba John Berger (1972)— parece, entonces, el único modo de encontrar sentido en medio de la saturación, de la presión social y del ruido constante del consumo. Porque, al final, tanto la creatividad como el consumo son actos de interpretación, de relación con el mundo y con los otros.
Por La Pluma de LETSGO, Claudia Pérez Carbonell, a 27 de noviembre de 2025