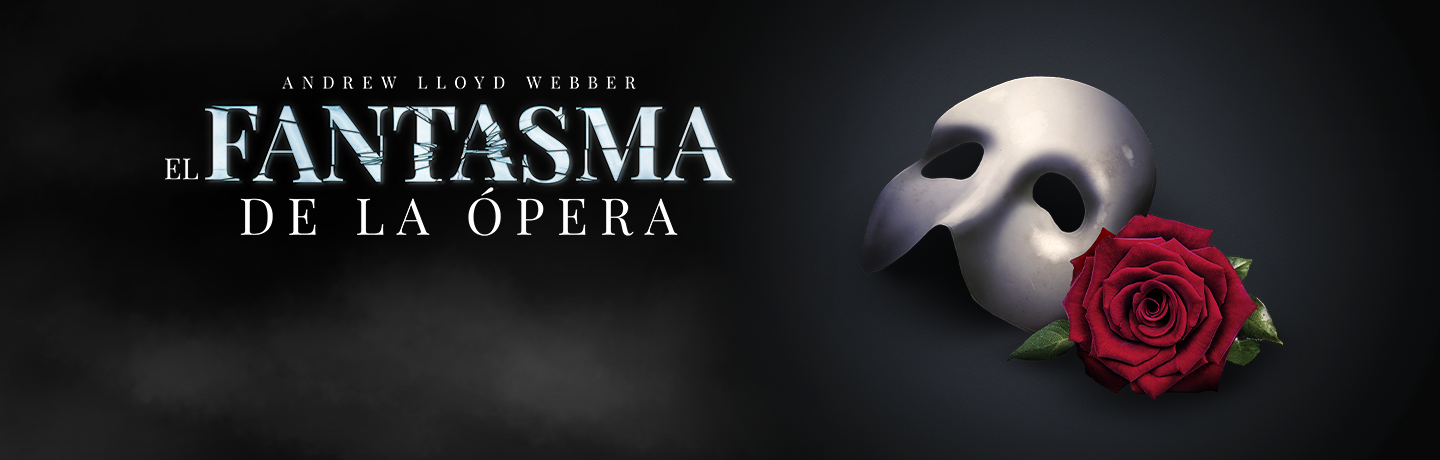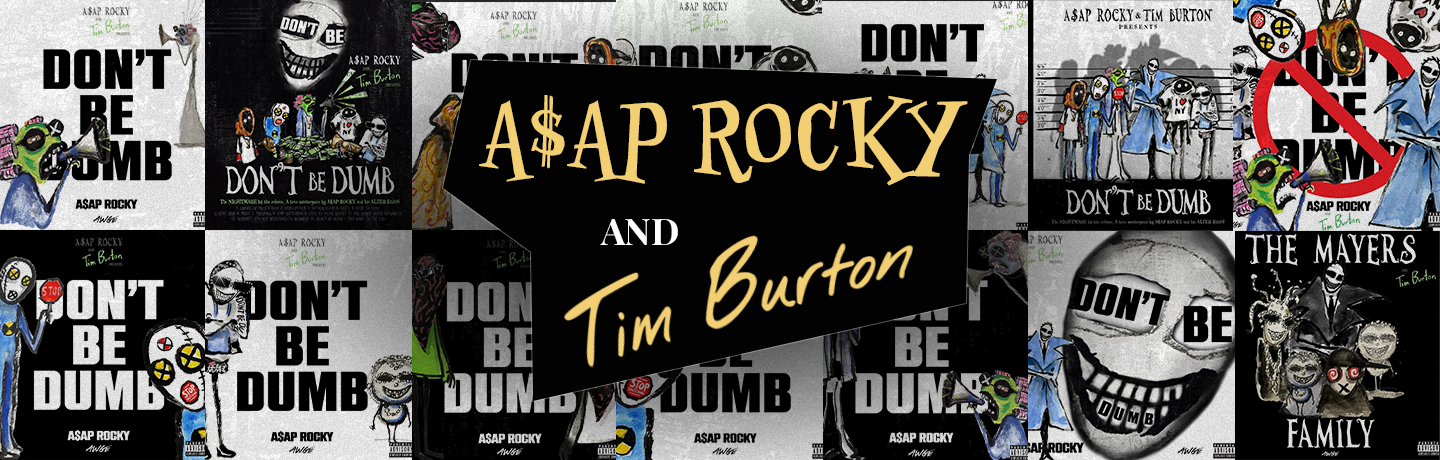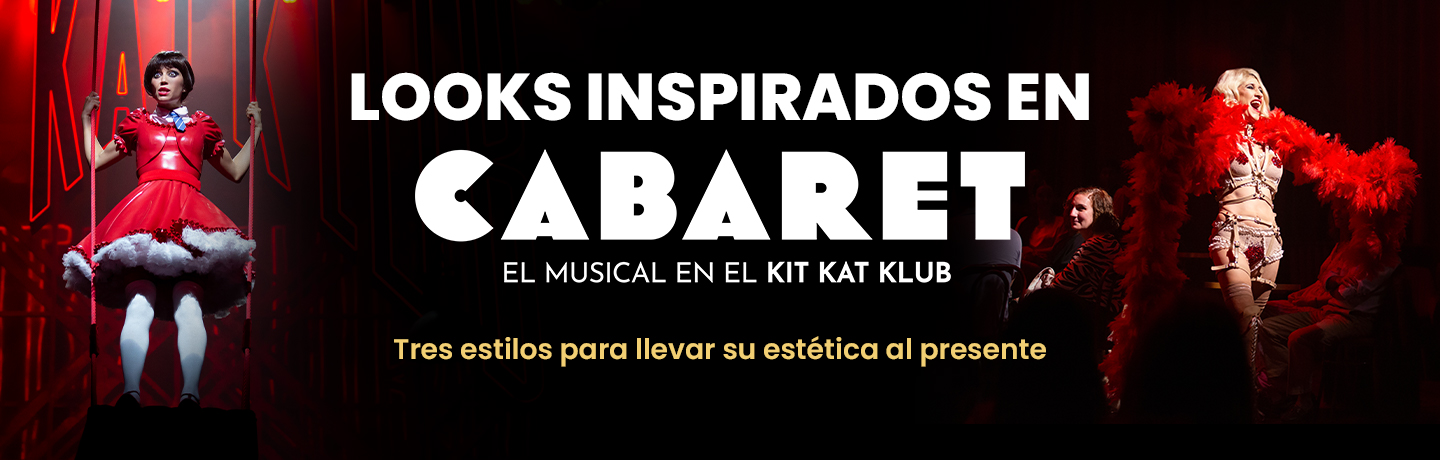Después de más de veinte años, el musical más exitoso de la historia regresa a México.
El Fantasma de la Ópera, el fenómeno que vendió más de 200 000 entradas la última vez que pisó suelo mexicano, vuelve. Esta vez entrará en la ciudad por la puerta grande del Teatro de los Insurgentes —que será intervenido para recibir esta super producción—.
A partir del 5 de noviembre, la Ópera de París se traslada a la Ciudad de México con una producción oficial que viene de emocionar a miles de espectadores en Europa: grandes voces, un despliegue técnico monumental y —por supuesto— el romance más tormentoso del teatro musical.
La producción, autorizada por Broadway, llega de la mano de LETSGO, MejorTeatro, Morris Gilbert, Claudio Carrera, Ma. Elena Galindo y Alfonso J. González. La versión que llegará al público local es una adaptación pensada y hecha para CDMX, con escenografía inspirada en la original de Maria Björnson, pero adaptada con tecnología de última generación para que, junto al dramatismo de la historia, se te quede la piel de gallina.

¿Vas a dejar pasar la oportunidad de ver el musical más exitoso de la historia? No exageramos. El Fantasma de la Ópera es el título de mayor duración en cartel en Broadway, se ha representado en más de 40 países, traducido a más de 15 idiomas y premiado con los grandes galardones teatrales tanto de Reino Unido como de Estados Unidos: Drama Desk Awards, Premios Olivier, siete Tony Awards…
Te ponemos en contexto para que ahora sepas qué esperar de esta mega producción:
- Música y voces que no olvidarás.
- Un montaje técnico que transformará por completo el Teatro de los Insurgentes.
- Un elenco de primer nivel del teatro musical mexicano.
- Funciones de miércoles a domingo (horarios por confirmar).
Con la música de Andrew Lloyd Webber y canciones que son himnos, como Angel of Music, Think of Me o The Phantom of the Opera, será imposible que no te emociones, te lo aseguramos.
Por La Pluma de LETSGO, Claudia Pérez Carbonell, a 17 de junio de 2025